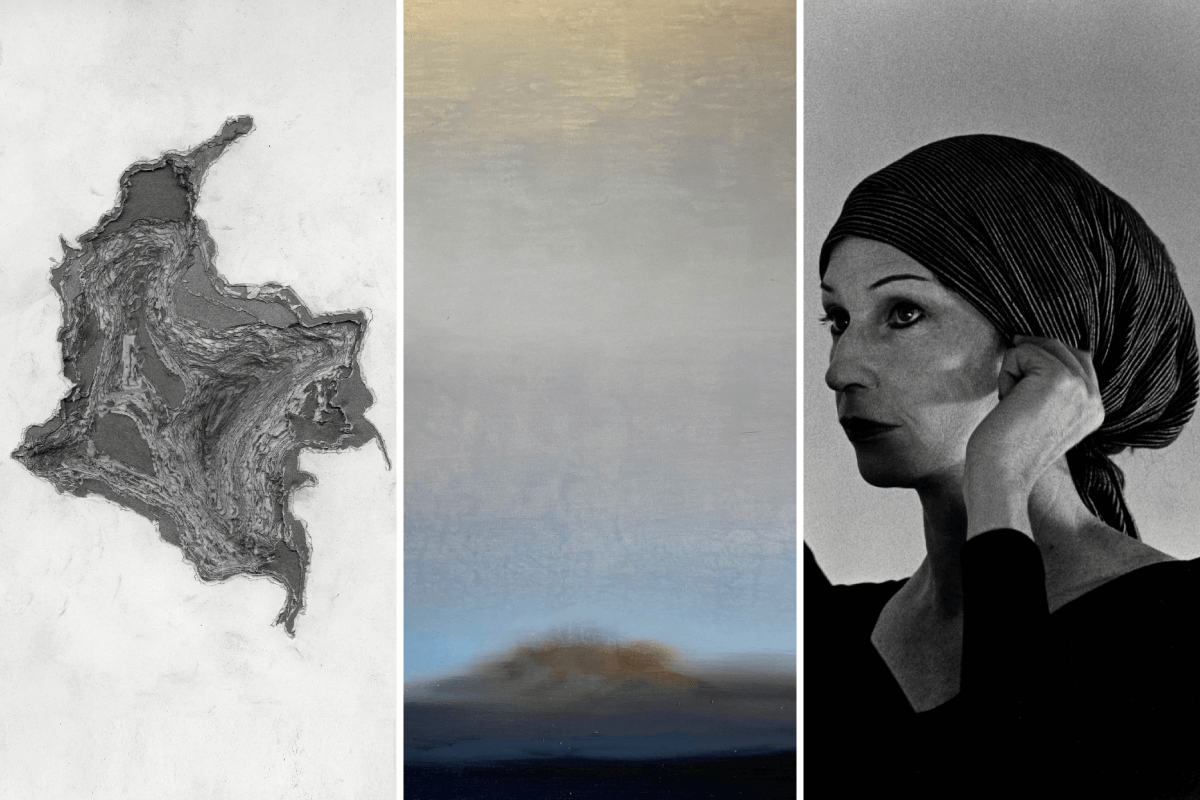El artículo El gran Gatsby, una cinta para condenar las apariencias fue publicado originalmente en Revista Diners de junio de 2013
La sexta versión cinematográfica de la novela de F. Scott Fitzgerald –la más célebre es de 1974 con Mia Farrow y Robert Redford como unos arquetípicos Daisy y Jay– pasará a la historia, si no como la mejor adaptación, al menos como la más irreverente y arriesgada.
El australiano Baz Luhrmann (Romeo + Julieta, Moulin Rouge), en la primera parte de la película, emplea buena parte del repertorio visual y estilístico que lo ha hecho reconocido.
Grandes planos aéreos, anacronismos musicales, diálogos desinhibidos, una coreografía loca de movimientos. Es la estética ideal para presentarnos el mundo de los nuevos ricos, la belle époque neoyorquina de los años veinte en la que todo sueño era realizable.
Y para permitir la entrada triunfal de Jay Gatsby (Leonardo DiCaprio), un multimillonario de última hora obsesionado con recuperar el amor de Daisy (Carey Mulligan), ahora casada con un multimillonario más antiguo, Tom Buchanan (Joel Edgerton).
De los sentimientos a la reflexión moral
El espectador siento el desenfreno al tiempo estancado de los sentimientos y las reflexiones morales cuando la narración avanza. Si bien se mantienen la teatralidad de diálogos y situaciones que bordean la caricatura, el director nos obliga a pensar y cuestionar la frivolidad del mundo que retrata.
Es como un Proust contemporáneo, que tras su fascinación por los detalles y las apariencias prepara el camino para la penitencia final. Cuando caen los telones de este theatrum mundi nos quedamos con la verdad desnuda.
Gatsby, descrito por Nick Carraway (Tobey Maguire), el narrador, como un hombre con una extraordinaria disponibilidad para la esperanza, de repente queda convertido en un depredador de cuanto lo rodea, un ingenuo incapaz de reconocer sus límites, un estadounidense promedio. Y Daisy, en una joven romántica, pero asustadiza y oportunista.
El final de la fiesta en El gran Gatsby
Así pues, aunque la película esté fascinada con el romanticismo de aquellos años ingrávidos, sabe reconocer el vacío de todos esos fastos, y la infelicidad que acecha al final de la fiesta. Las dos partes de la narración, a pesar de su cambio de registro, son enteramente lógicas y coherentes. Pero el Gatsby de Luhrmann no es desbocada e irrespetuosa de lo que se podría esperar de un director asociado a los excesos y el formalismo.
Cuando usa música de Lana del Rey o Beyoncé donde un espectador apegado a la letra reclamaría el jazz, no traiciona el espíritu del libro que muchos críticos se han apresurado a lamentar. Lo renueva. Activa su sentido más profundo.
A pesar de los rostros atolondrados de los muy eficaces DiCaprio o Mulligan, El gran Gatsby es todo menos una película tonta. En el fondo de ella sobrevive el pesimismo, la compasión y la furia moral de un gran escritor. Como en la más reciente Anna Karenina, se nos advierte que en el arte, la forma es también el contenido. O que todo es forma. Lo demás es el despertar de un sueño.